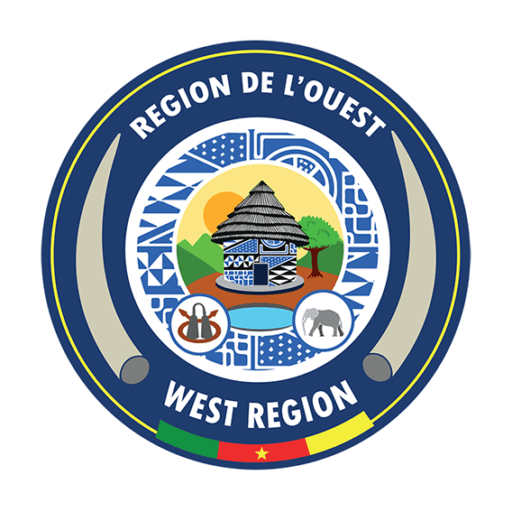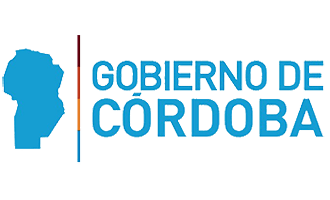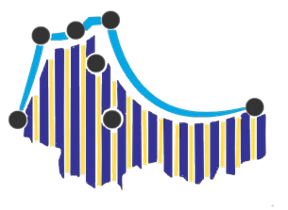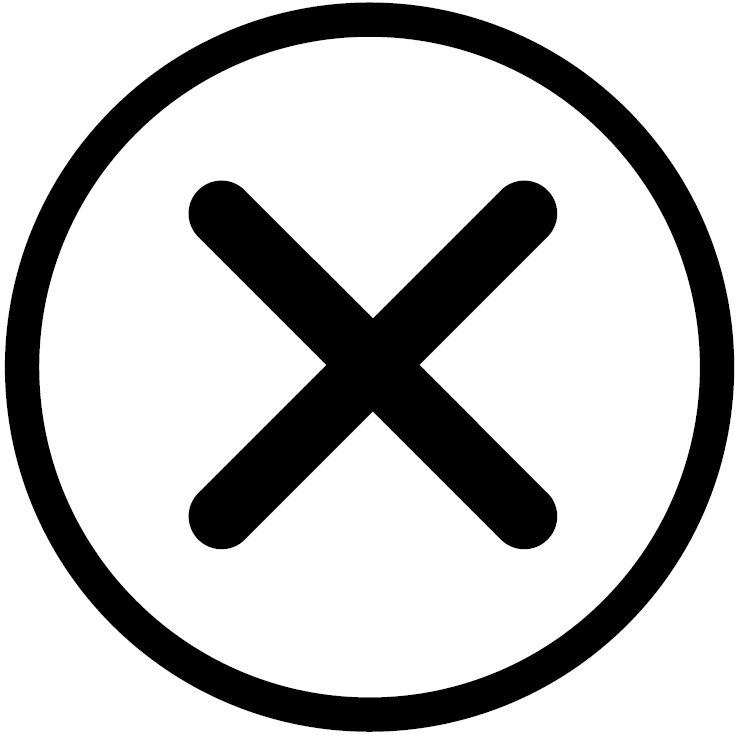Las regiones en la respuesta a las violencias contra las mujeres y las niñas: derechos, gobernanza y acción efectiva para una transformación global

Neus Pociello
Asesora Senior en Políticas, Incidencia y Alianzas Estratégicas en Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
El Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres abre cada año la campaña mundial de los 16 Días de Activismo impulsada por Naciones Unidas. No es una fecha ni una campaña conmemorativa: es un recordatorio de la deuda pendiente con la mitad de la humanidad. Las violencias contra las mujeres y las niñas siguen siendo una de las vulneraciones de derechos humanos más extendidas y sistemáticas del mundo. Según ONU Mujeres (2024), casi una de cada tres mujeres las ha sufrido a lo largo de su vida, y ello a pesar de que las encuestas oficiales no preguntan, como veremos, a todas las mujeres, haciendo que este titular nefasto sea, lamentablemente, todavía más amplio e invisible.
Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas alertan de que la magnitud real de las violencias supera con creces las cifras oficiales, y denuncian que la falta de datos, la infradenuncia y la impunidad ocultan cientos de miles de feminicidios y otras formas de violencia de género cada año en todo el mundo. Además, menos del 0,2 % de la ayuda internacional llega directamente a las organizaciones de base que trabajan por la igualdad, y numerosas entidades han tenido que suspender programas por recortes de financiación, debilitando la prevención, la detección, la atención y la reparación. La Organización Mundial de la Salud reconoce estas violencias como un problema global de salud pública, y Naciones Unidas la ha señalado como una amenaza directa para la seguridad, la democracia y la paz.
Estas cifras no son solo estadísticas: revelan una arquitectura de poder que sostiene desigualdades, discriminaciones y violencias contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida. Además, las encuestas oficiales siguen dejando fuera a la mayoría: no se dirigen a las niñas, a las mujeres mayores, a las mujeres racializadas, a quienes viven en zonas rurales o tienen capacidades no normativas, entre muchas otras que conforman el plural “mujeres y niñas”, que habla de subjetividades, trayectorias y condiciones de vida muy diferentes. Esta exclusión sistemática también forma parte del problema.
Las violencias contra las mujeres y las niñas son estructurales y están interconectadas. Atraviesan la vida personal, laboral, política, económica, social, digital y ambiental; se expresan en la pobreza, la desigualdad salarial, el control de los cuerpos, la falta de acceso a la justicia o de representatividad en las instituciones. Son persistentes y se agravan en contextos de desplazamientos forzados por motivos climáticos, por la falta de acceso a los recursos naturales del territorio, por la pobreza estructural derivada de vínculos neocoloniales o por los conflictos armados. Esta realidad obliga a situar la base estructural de las violencias de género y a orientar las respuestas para garantizar la equidad en el
reconocimiento y ejercicio de los derechos, sin dejar a nadie atrás, principio rector de la justicia distributiva y de los Objetivos de la Agenda 2030. También implica reconocer que las mujeres y las niñas no son víctimas pasivas: son personas con agencia, sujetos políticos y agentes de cambio, con estrategias colectivas que sostienen comunidades y economías —incluida la de los cuidados—, generando desarrollo social y económico y manteniendo redes de reparación y resistencia colectiva frente a las violencias.
A partir de aquí, es necesario situar el papel de las instituciones y, especialmente, de los gobiernos regionales. El trabajo persistente de los movimientos de base ha ido transformando, en distintos territorios, la relación con las instituciones: lo que durante décadas habían sido respuestas parciales, reactivas y fragmentadas ha dado lugar, en algunos contextos, a un nuevo paradigma cooperativo. En este marco, los gobiernos regionales emergen como un actor clave: por su proximidad a la ciudadanía, por su capacidad de planificación y por ser un nivel de gobierno con responsabilidades directas en ámbitos determinantes como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la protección social o el territorio. Y sí: en el actual ecosistema internacional, las regiones son reconocidas como actores de pleno derecho a pesar de las dificultades para influir de manera estructural en las agendas multilaterales.
Esta constatación no implica que todas avancen al mismo ritmo —las diferencias entre territorios son enormes y en muchos lugares las políticas siguen siendo ausentes o insuficientes—, pero sí existen ejemplos que demuestran la capacidad transformadora de las regiones cuando actúan con coherencia en derechos humanos e igualdad de género. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya (2021– 2024), la Provincia de Córdoba (Argentina) y la Provincia de Pichincha (Ecuador), galardonados con el Premio de Buenas Prácticas Regionales de ORU FOGAR, han demostrado que es posible desplegar políticas transformadoras, transversales, articuladas con todas las áreas de gobierno y con participación sostenida de las entidades defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas. Su aportación no es complementaria ni periférica: es imprescindible. Limitar la participación de estas organizaciones es, en sí mismo, una forma de violencia institucional.
Ahora bien, incluso las experiencias más sólidas muestran un elemento compartido: sin un posicionamiento político claro y decidido, y sin recursos suficientes y estables, estas políticas pierden capacidad de impacto y continuidad. Por ello, sin financiación sostenible, el multilateralismo por los derechos humanos de las mujeres y las niñas suele quedar en retórica; garantizar recursos estables, autonomía y alianzas horizontales es una condición básica de toda política pública destinada a la prevención, el abordaje y la reparación de las violencias de género.
Esto enlaza con otra cuestión central: la gobernanza subnacional sigue marcada por desigualdades de género. Solo una de cada cinco presidencias regionales en el mundo está encabezada por una mujer, y menos de un tercio de los cargos de dirección política subnacional están ocupados por mujeres (ONU Mujeres / IPU 2024). Este sesgo reproduce los mismos mecanismos de desigualdad que sostienen las violencias y limita el alcance de las políticas públicas. Garantizar la representatividad de las mujeres en las instituciones es, por tanto, un requisito de calidad democrática, transparencia y eficacia institucional.
En este contexto, el multilateralismo que parte de las regiones solo puede ser efectivo frente a las violencias de género si se fundamenta en el reconocimiento del conocimiento situado de las mujeres y las niñas, con espacios de interlocución formales, estables y vinculados a la toma de decisiones. No hay justicia ni igualdad real sin participación democrática efectiva, ni cooperación sin reciprocidad. Las alianzas multiactor —entre instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos, universidades, comunidades locales, economía social y solidaria y, bajo estricta regulación, el sector privado— son esenciales para generar respuestas coordinadas y transformadoras. El Partnership Forum 2025 del ECOSOC subrayó precisamente la necesidad de crear redes que conecten el nivel global y el local, permitan compartir conocimiento y den voz a los grupos históricamente excluidos. Cuando esta colaboración es estable, transparente y compartida, la transformación deja de ser declarativa y se convierte en política pública efectiva.
Todo ello adquiere todavía más relevancia en un contexto marcado por el avance de movimientos y discursos que cuestionan derechos fundamentales, erosionan consensos internacionales e intentan revertir avances logrados en materia de igualdad y en la respuesta a todas las formas de violencias de género. Esta ofensiva reactiva —que combina desinformación, debilitamiento institucional y deslegitimación de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres— tiene consecuencias directas en la capacidad de acción pública. En este escenario, las regiones, como niveles de gobierno cercanos y con mayor capacidad de articulación territorial, se convierten en un actor imprescindible para sostener y proteger los compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Este enfoque se inscribe en las grandes agendas e instrumentos de Naciones Unidas —CEDAW, el Plan de Acción de Beijing, Agenda 2030, el Pacto por el Futuro o la Nueva Agenda para la Paz—, que sitúan el avance de la igualdad y la respuesta a todas las formas de violencias de género como requisitos imprescindibles para sociedades saludables, seguras y democráticas. La próxima CSW70, centrada en el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, pondrá a prueba este compromiso. La justicia no es solo un marco legal: es reparación, reconocimiento
y participación efectiva. Las regiones pueden garantizar que llegue a todos los territorios y a todas las mujeres y niñas, con su voz presente y con peso real en la toma de decisiones.
Todo ello nos recuerda que las violencias contra las mujeres y las niñas no son un hecho inevitable ni un problema individual: son un fracaso institucional y colectivo. Erradicarlas es una obligación, y la respuesta no debe inventarse: existe en las alianzas interregionales y globales, en la experiencia de las organizaciones de mujeres que trabajan cada día sobre el terreno y en el trabajo sostenido en los territorios. Las regiones, cuando asumen este liderazgo, trabajan en partenariados multiactor y de la mano de la sociedad civil, pueden convertirse en el punto de inflexión que transforme los compromisos internacionales en garantías reales del derecho humano a una vida libre de violencias para todas las mujeres y niñas.